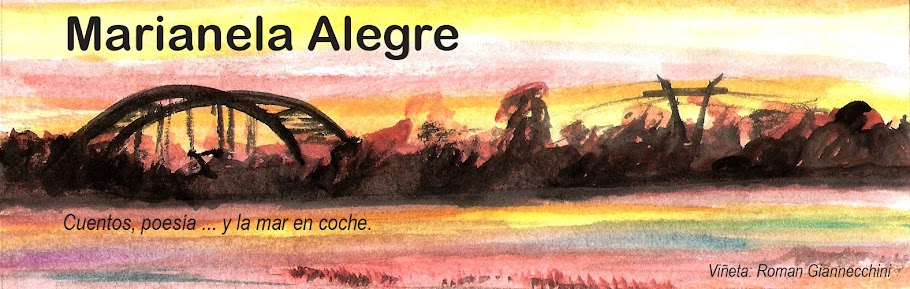Finalmente la luna se había desplomado. La pareja y el niño contemplaban la que aún se aferraba al cielo. Una nube de polvo los envolvía, les entraba por los poros, les secaba la boca e irritaba sus ojos desdibujándoles el paisaje a su alrededor y los contornos del satélite, que ahora, sólo en el cielo, se había vuelto más imponente, más atemorizante. En el silencio desolador de aquella oscurecida mañana se preguntaron cuánto tardaría en caerse aquel también.
El escribidor había culminado su trabajo del día. Cuidadosamente lo guardó en un disquete; intranquilo aún, realizó una nueva copia que guardó junto a la anterior en su caja de seguridad. Agregó también una copia impresa. Antes de cerrarla miró con disimulo a su alrededor. Sus ojos recorrieron la habitación con desconfianza. Luego se sentó al escritorio para apuntar en su cuaderno de notas: “Año 15 D. de S1., día decimotercero. Las dos lunas: cuento”. Después se echó hacia atrás en la silla, sus vértebras crujieron una tras otra desde la mitad de la espalda hasta el cuello, siempre endurecido. Lo movió con dificultad dejando caer la cabeza sobre uno y otro hombro alternativamente, lo rotó hasta sentirse mareado, entonces se detuvo con brusquedad con los ojos cerrados. Cuando los abrió, las sombras que guardan la noche, habían ganado el patio que podía contemplarse a través del ventanal que tenía a sus espaldas. Giró la silla esperando la venida de la oscuridad. La vio devorar la hiedra que cubría la pared del fondo, el pasto gris, el oscurecido bombeador de agua de motor tembloroso, las baldosas negras y la hamaca, como hecha de sombras, para siempre detenerse unos segundos frente al ventanal antes de estrellarse contra el vidrio y quedarse allí, empujándolo. La cambiante figura de la hiedra recortándose en la oscuridad, perceptible sólo por sus movimientos de anguila, lo inquietó una vez más. Dejó la noche luchando por colarse en la habitación, cerró la puerta de su estudio, le echó llave, colocó el candado al gran cerrojo exterior y caminó lentamente por la galería que lo conducía al sector de la casa donde residía. Se había hecho tarde, estaba solo y cenó inmerso en ese mundo en el que convivía con sus personajes, un universo bullicioso y sobrepoblado donde podía caminar sin esa inquietud que le inspiraba hacerlo en su mundo real, como si ese espacio y ese tiempo tangibles fuesen extraños y desconocidos; no como aquel otro que él creaba día a día para sus personajes, ese era un lugar familiar, donde nada imprevisto podía suceder porque conocía cada rincón, a cada habitante y sus gestos, sus reacciones, sus miserias y temores. Él caminaba por sus calles sonriente, distendido, ignorado por los residentes que, aunque lo sabían un intruso, se habían acostumbrado a su presencia, las recorría una y otra vez, incluso en sueños. Tan vasta era aquella tierra, siempre nueva, que cuanto más la andaba, menos sabía de ella, como con Clara. Es que Clara era infinita.
Entonces la pareja de ancianos y el niño comenzaron a descender de la montaña, por el camino se sorprendieron de no encontrar otras personas. Abajo la ciudad ya no existía, su lugar lo ocupaban las aguas marrones del río que parecía haberse fundido con el mar.
El escribidor se incorporó en la cama, tomó un grabador que guardaba en el cajón de la mesa de luz y describió las imágenes que tenía en su mente lo más fielmente que le fue posible entre las nubes del despertar, luego, continuó con su sueño manso.
Desayunó junto a Clara en silencio, se despidió con un beso, también en silencio. Caminó la galería hasta su estudio viendo a ambos lados los caminos de la montaña que los ancianos y el niño no se atrevían a continuar andando.
El estudio estaba oscurecido por la mañana aún en penumbras y el escribidor encendió las luces y la computadora, dos horas después el niño y los ancianos seguían camino, pero no hacia el que había sido su hogar, habían elegido descender por la ladera opuesta. El escribidor sentía los dedos entumecidos por el frío y decidió encender el hogar, mientras atizaba el fuego se entretuvo en contemplar cómo la hiedra ganaba terrero afuera. Desde arriba, utilizando lo que había sido el soporte para una parra, reptaba creciendo velozmente, cada tanto dejaba caer una rama al suelo, que crecía hasta casi rozarlo para detenerse allí, sabiendo que no podía continuar. Aquellos brazos iban adueñándose del patio, sus hojas degenaradas tenían un tamaño desmesurado para su especie y el morado con que las había teñido el otoño ensangrentaba la luz del día.
La voz de Clara viajó por la galería, se coló por debajo de la puerta y le entibió la oreja con aliento a comida casera, percibió el aroma del estofado y su amplio estómago se quejó por el abandono de la extendida mañana de trabajo. Los niños alborotaban la cocina con sus pequeñas voces, sus pequeñas manos y sus pequeños pies. Clara reía, Clara siempre reía y cuando todo hacía suponer que había perdido el control sobre la situación, ella imponía un orden dulce, con sus pequeñas manos, su pequeña voz y sus pequeños pies.
Los ancianos se sentían débiles por el esfuerzo que les imponía la marcha y el peso que les imponían sus pensamientos. El niño parecía no darse de cuenta de nada, corría señalando aquí y allá, saltando sobre las rocas que hallaba a su paso, bebiendo de cada hilo de agua que resbalaba por la ladera. Al tercer día, el anciano se sintió demasiado viejo y demasiado desesperanzado para continuar, se sentó desparramado en el piso polvoriento, con los brazos colgándole a los lados, los dedos hundidos en el talco sucio que cubría el camino.
—Sigan ustedes, luego vendrán por mí, cuando encuentren a los demás. Entonces cerró los ojos. Cuando los abrió, la anciana y el niño caminaban lentamente de la mano, la anciana parecía haberse empequeñecido un poco, el niño parecía haber crecido un poco.
El atardecer llenó el estudio de fantasmas azules que deambulaban apoyándose de a ratos sobre las paredes o el techo, para quedarse allí inmóviles, como pintados. Luego, quizás aburridos, cambiaban de sitio, lo repetían una y otra vez, mientras la oscuridad que todo lo iba tragando quedó sólo interrumpida por la luz que despedía la pantalla.
La anciana y el niño habían llegado al valle o lo que debía serlo. Un desierto de polvo suelto los recibió con un abrazo cálido y áspero. No habían hallado a ningún ser humano en su camino y ante ellos lo único vivo era el viento.
Otra vez el olor de Clara se coló en el estudio; era un aroma a lilas, a talco de lilas, a agua de lilas. Esa noche el escribidor jadeo entre encajes lilas para dormirse luego entre húmedos suspiros, mientras la anciana y el niño se abrazaban para dormir, para no temer, en la seca soledad de la tierra vacía.
El sol entró por debajo de la puerta, por la ventana sin persianas, por entre las blancas pestañas de los ojos del escribidor, le perforó los párpados, ahuyentó a los fantasmas azules y también calentó las cabezas del niño y de la anciana hasta desesperarlos. El escribidor, aún con los ojos cerrados giro, giro, giro su dolorido cuello para un lado, para el otro y con sus manos sobre el teclado dibujó con palabras suaves un oasis para ellos. Dibujó una casa, y un jardín, y frutos, y agua clara, y aroma a lilas; y dotó al niño para escribir su historia. Después la anciana se fue haciendo de tierra hasta que se integró con ella, mientras el niño, siempre niño, escribía en silencio, sin dejar de vigilar la luna que crecía. Escribía de la luna que cayó, del anciano que se quedó en la montaña esperando, y de la vieja que se había vuelto de tierra. Y de otros seres escribía, de seres medio inventados medio recordados, de rostros amigables. Y de una mujer clara de pies pequeños, manos pequeñas y voz pequeña, que lo esperaba de día y lo entibiaba de noche. De la luna en el cielo no escribía.
Un tronar seco los sorprendió, los sacudió, sacándolos un momento del asiento y del teclado. Sabían que se encontraban solos, no podía ser de otra manera, nadie tenía acceso al estudio, ni los niños, ni siquiera Clara. Ellos pertenecían a la casa, la casa que habían levantado para ellos. A los demás les creaban universos donde vivir serenos, sin el temor del que espera. Cada noche resguardaban sus vidas en la caja fuerte. Se preguntaban si no deberían hacer lo mismo con Clara y los niños, pero los amaban, se sabían amados y eran egoístas. De ellos dependía el mantenerse cuerdos mientras esperaban.
La tierra tembló haciendo crujir los vidrios, no quisieron mirar hacia atrás, no querían ver el cielo oscurecido, la segunda luna también caería, el niño lo sabía, el escribidor también.
El escribidor había culminado su trabajo del día. Cuidadosamente lo guardó en un disquete; intranquilo aún, realizó una nueva copia que guardó junto a la anterior en su caja de seguridad. Agregó también una copia impresa. Antes de cerrarla miró con disimulo a su alrededor. Sus ojos recorrieron la habitación con desconfianza. Luego se sentó al escritorio para apuntar en su cuaderno de notas: “Año 15 D. de S1., día decimotercero. Las dos lunas: cuento”. Después se echó hacia atrás en la silla, sus vértebras crujieron una tras otra desde la mitad de la espalda hasta el cuello, siempre endurecido. Lo movió con dificultad dejando caer la cabeza sobre uno y otro hombro alternativamente, lo rotó hasta sentirse mareado, entonces se detuvo con brusquedad con los ojos cerrados. Cuando los abrió, las sombras que guardan la noche, habían ganado el patio que podía contemplarse a través del ventanal que tenía a sus espaldas. Giró la silla esperando la venida de la oscuridad. La vio devorar la hiedra que cubría la pared del fondo, el pasto gris, el oscurecido bombeador de agua de motor tembloroso, las baldosas negras y la hamaca, como hecha de sombras, para siempre detenerse unos segundos frente al ventanal antes de estrellarse contra el vidrio y quedarse allí, empujándolo. La cambiante figura de la hiedra recortándose en la oscuridad, perceptible sólo por sus movimientos de anguila, lo inquietó una vez más. Dejó la noche luchando por colarse en la habitación, cerró la puerta de su estudio, le echó llave, colocó el candado al gran cerrojo exterior y caminó lentamente por la galería que lo conducía al sector de la casa donde residía. Se había hecho tarde, estaba solo y cenó inmerso en ese mundo en el que convivía con sus personajes, un universo bullicioso y sobrepoblado donde podía caminar sin esa inquietud que le inspiraba hacerlo en su mundo real, como si ese espacio y ese tiempo tangibles fuesen extraños y desconocidos; no como aquel otro que él creaba día a día para sus personajes, ese era un lugar familiar, donde nada imprevisto podía suceder porque conocía cada rincón, a cada habitante y sus gestos, sus reacciones, sus miserias y temores. Él caminaba por sus calles sonriente, distendido, ignorado por los residentes que, aunque lo sabían un intruso, se habían acostumbrado a su presencia, las recorría una y otra vez, incluso en sueños. Tan vasta era aquella tierra, siempre nueva, que cuanto más la andaba, menos sabía de ella, como con Clara. Es que Clara era infinita.
Entonces la pareja de ancianos y el niño comenzaron a descender de la montaña, por el camino se sorprendieron de no encontrar otras personas. Abajo la ciudad ya no existía, su lugar lo ocupaban las aguas marrones del río que parecía haberse fundido con el mar.
El escribidor se incorporó en la cama, tomó un grabador que guardaba en el cajón de la mesa de luz y describió las imágenes que tenía en su mente lo más fielmente que le fue posible entre las nubes del despertar, luego, continuó con su sueño manso.
Desayunó junto a Clara en silencio, se despidió con un beso, también en silencio. Caminó la galería hasta su estudio viendo a ambos lados los caminos de la montaña que los ancianos y el niño no se atrevían a continuar andando.
El estudio estaba oscurecido por la mañana aún en penumbras y el escribidor encendió las luces y la computadora, dos horas después el niño y los ancianos seguían camino, pero no hacia el que había sido su hogar, habían elegido descender por la ladera opuesta. El escribidor sentía los dedos entumecidos por el frío y decidió encender el hogar, mientras atizaba el fuego se entretuvo en contemplar cómo la hiedra ganaba terrero afuera. Desde arriba, utilizando lo que había sido el soporte para una parra, reptaba creciendo velozmente, cada tanto dejaba caer una rama al suelo, que crecía hasta casi rozarlo para detenerse allí, sabiendo que no podía continuar. Aquellos brazos iban adueñándose del patio, sus hojas degenaradas tenían un tamaño desmesurado para su especie y el morado con que las había teñido el otoño ensangrentaba la luz del día.
La voz de Clara viajó por la galería, se coló por debajo de la puerta y le entibió la oreja con aliento a comida casera, percibió el aroma del estofado y su amplio estómago se quejó por el abandono de la extendida mañana de trabajo. Los niños alborotaban la cocina con sus pequeñas voces, sus pequeñas manos y sus pequeños pies. Clara reía, Clara siempre reía y cuando todo hacía suponer que había perdido el control sobre la situación, ella imponía un orden dulce, con sus pequeñas manos, su pequeña voz y sus pequeños pies.
Los ancianos se sentían débiles por el esfuerzo que les imponía la marcha y el peso que les imponían sus pensamientos. El niño parecía no darse de cuenta de nada, corría señalando aquí y allá, saltando sobre las rocas que hallaba a su paso, bebiendo de cada hilo de agua que resbalaba por la ladera. Al tercer día, el anciano se sintió demasiado viejo y demasiado desesperanzado para continuar, se sentó desparramado en el piso polvoriento, con los brazos colgándole a los lados, los dedos hundidos en el talco sucio que cubría el camino.
—Sigan ustedes, luego vendrán por mí, cuando encuentren a los demás. Entonces cerró los ojos. Cuando los abrió, la anciana y el niño caminaban lentamente de la mano, la anciana parecía haberse empequeñecido un poco, el niño parecía haber crecido un poco.
El atardecer llenó el estudio de fantasmas azules que deambulaban apoyándose de a ratos sobre las paredes o el techo, para quedarse allí inmóviles, como pintados. Luego, quizás aburridos, cambiaban de sitio, lo repetían una y otra vez, mientras la oscuridad que todo lo iba tragando quedó sólo interrumpida por la luz que despedía la pantalla.
La anciana y el niño habían llegado al valle o lo que debía serlo. Un desierto de polvo suelto los recibió con un abrazo cálido y áspero. No habían hallado a ningún ser humano en su camino y ante ellos lo único vivo era el viento.
Otra vez el olor de Clara se coló en el estudio; era un aroma a lilas, a talco de lilas, a agua de lilas. Esa noche el escribidor jadeo entre encajes lilas para dormirse luego entre húmedos suspiros, mientras la anciana y el niño se abrazaban para dormir, para no temer, en la seca soledad de la tierra vacía.
El sol entró por debajo de la puerta, por la ventana sin persianas, por entre las blancas pestañas de los ojos del escribidor, le perforó los párpados, ahuyentó a los fantasmas azules y también calentó las cabezas del niño y de la anciana hasta desesperarlos. El escribidor, aún con los ojos cerrados giro, giro, giro su dolorido cuello para un lado, para el otro y con sus manos sobre el teclado dibujó con palabras suaves un oasis para ellos. Dibujó una casa, y un jardín, y frutos, y agua clara, y aroma a lilas; y dotó al niño para escribir su historia. Después la anciana se fue haciendo de tierra hasta que se integró con ella, mientras el niño, siempre niño, escribía en silencio, sin dejar de vigilar la luna que crecía. Escribía de la luna que cayó, del anciano que se quedó en la montaña esperando, y de la vieja que se había vuelto de tierra. Y de otros seres escribía, de seres medio inventados medio recordados, de rostros amigables. Y de una mujer clara de pies pequeños, manos pequeñas y voz pequeña, que lo esperaba de día y lo entibiaba de noche. De la luna en el cielo no escribía.
Un tronar seco los sorprendió, los sacudió, sacándolos un momento del asiento y del teclado. Sabían que se encontraban solos, no podía ser de otra manera, nadie tenía acceso al estudio, ni los niños, ni siquiera Clara. Ellos pertenecían a la casa, la casa que habían levantado para ellos. A los demás les creaban universos donde vivir serenos, sin el temor del que espera. Cada noche resguardaban sus vidas en la caja fuerte. Se preguntaban si no deberían hacer lo mismo con Clara y los niños, pero los amaban, se sabían amados y eran egoístas. De ellos dependía el mantenerse cuerdos mientras esperaban.
La tierra tembló haciendo crujir los vidrios, no quisieron mirar hacia atrás, no querían ver el cielo oscurecido, la segunda luna también caería, el niño lo sabía, el escribidor también.