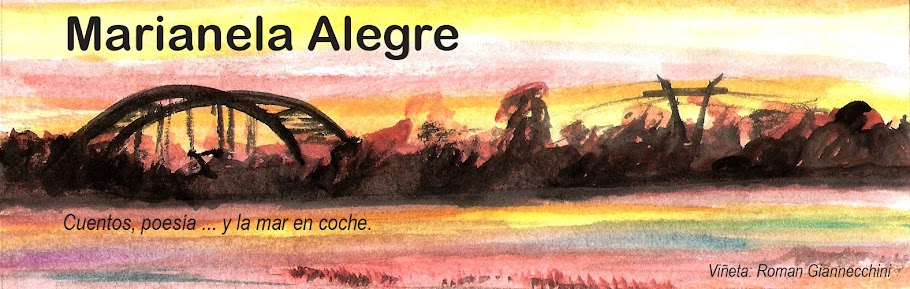Los Cuenca somos una familia grande, grandísima, así que si uno no se ocupa de uno, nadie lo hace, es por eso, que a los codazos, nos abrimos paso en el mundo sin el menor temor, porque antes practicamos dentro, dentro de los Cuenca y “entre” los Cuenca, como Dios manda.
Pero antes de hablar de ellos, voy a presentarme: Beatriz; María Beatriz de los Dolores Cuenca, nacida más o menos así: de culo al día, un día reconocido por la humanidad como ocho de Febrero, un día del año del Señor de 1967, una mujer (mi madre) y un fórceps, me empujaron y jalaron respectivamente hacia una luz resplandeciente, como quien dice, una luz que mordía los bordes de las ventanas, una luz que alumbraba o se negaba a hacerlo (al mismo tiempo que mordía los bordes de las ventanas) la Vía Láctea, la Tierra, la América del Sur, la República Argentina, la Invencible Provincia de Santa Fe, la pequeña y por entonces todavía pintoresca ciudad de Santo Tomé y sobre todo, decía, que la luz, al mismo tiempo que mordía los bordes de las ventanas, iluminaba el microscópico universo de mi familia, universo al que fui empujada y jalada, todo a la vez.
Aquella tarde única, seguida de aquella noche única, que pasé dando vueltas y más vueltas, recostada sobre mi hospitalaria cuna, es que el médico había indicado que me voltearan cada media hora para lograr que mi cráneo recobrara la forma perdida provisionalmente en el parto, decía, aquella noche única, rodeada de enfermeras y parientes, arrojadita a empujones a la vida y casi casi a la muerte también, comenzó la historia de mi existencia (o mejor dicho lo que supongo es mi existencia) esa difícil convivencia entre mi cuerpo perecedero y mi alma presuntuosamente inmortal, bajo el ostentoso signo de Acuario, la suerte echada a las patas de la infiel Cabra, según el popular horóscopo de los chinos, y elevada a exaltado destino por las fuertes alas del Halcón, merced al histórico horóscopo Maya.
Ahora sí, los Cuenca: como en todas las familias, en la mía, hay un tío Pepe, un Carlos, un Néstor, una tía Negrita, un solterón, una sedienta de un antepasado ilustre, una que se arruinó la vida al lado del tipo equivocado (además de mí), una prima preferida, una lesbiana, un primo gay, la ligera de cascos (envidiada por la frígida, además de mí), un par de adoptados, algunos colados, un milico, un moralista, un soñador, un sordo y, mi viejo (a mamá no la nombro porque se sobreentiende que está oculta -aplastada- detrás de papá). Para ser exactos, aunque no rigurosamente (es que somos promiscuos y además descuidados), diecinueve tíos, los cuatro abuelos, dos bisabuelos y cuarenta y dos primos hermanos.
Lo bueno de las familias grandes reside en la calidad y diversidad de sus integrantes, ingredientes ambos, indispensables, para que por uno u otro motivo, siempre alguien ande aliado con alguien para estar momentáneamente disgustado con alguien. Esto, que puede durar entre veinticuatro horas y veinticuatro años, da siempre mucho que hablar; es por eso que los diarios se nos amontonan sin abrir sobre los escritorios, en el ropero de la abuela y en el galponcito del fondo, siempre en ese orden de ruta obligada. Es que las noticias, esas con las que se llenan las páginas de los diarios, nunca son tan interesantes como las que recorren, por teléfono o carta, ahora también e-mail, el territorio nacional de mi familia. Es que somos muchos y además amigos de las distancias, distancias físicas, ideológicas y morales, entre otras. Motivo este, que nos ha llevado a desparramarnos sin el menor pudor por el país, que, dicho sea de paso, consideramos -cómo decirlo sin que suene a patrioterismo-, nuestra patria.
Además, las aglomeraciones familiares, siempre se prestan para que se enfrenten toda clase de ideologías, ya sean políticas, religiosas, deportivas, morales o éticas (cosa esta última, que algunos tenemos, otro no, pero lo guardamos como uno de nuestros secretos familiares).
También, con tanta gente, en mi familia, las diferentes generaciones se enredan, ya que el tío de uno puede llegar a tener la misma edad que uno, así como el primo hermano de uno, la misma de nuestro padre. Entonces comenzamos a llamar tío al primo y primo al tío, creando la primera serie de confusiones para los recién llegados, paridos o entenados, que crecen sin entender demasiado los lazos familiares y hasta sin enterarse de los nombres con que nos hemos ido registrando en este mundo, ya que, salvo alguna que otra excepción (entre las que no me encuentro), todos tienen un apodo por lo general bastante ridículo que los acompaña hasta en la lápida.
Lo malo de las familias grandes es que hay muchos por los que andar sufriendo. Si no se le murió alguien a alguien, se le enfermó alguno a otro, un novio se fue, una repitió el año, alguien no puede embarazarse o, lo que es visto como peor, se embarazó la que no debía; como con la Pochi.
Pochita, mi prima, vivía en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba medicina, en tanto su madre, mi tía Marieta, pregonaba por el pueblo, mientras fumaba cigarrillos que armaba en la casa, porque tener a la Pochi en la ciudad los tenía en la ruina, las hazañas de su hija: “la doctora”.
Con lo que no contaron mis tíos, es que una de esas hazañas llevaría el apodo de Tatu. Ellos decidieron, no por el qué dirán, sino para el bien de mi prima, adoptar a la pequeña y que Pochita continuara con sus hazañas en la ciudad, a las que un año más tarde apodaron Corchito.
Tatu vive tranquila con sus abuelos que piensa que son sus padres y llamando hermana a su madre, mientras nosotras, las otras primas, nos preguntamos si sabrá y se hará la tonta, o si es tonta nomás.
Como ya dije, al igual que las langostas somos una plaga, y también, al igual que las langostas, viajamos en patota cuando la ocasión lo amerita; como para los entierros.
Es que en mi familia, con los entierros hacemos como con los casamientos, vamos todos. Viajamos desde donde sea, aunque sepamos que vamos a llegar para cuando estén sellando el cajón, que, como cualquiera sabe, es el momento más dramático. Lo hacemos así porque no queremos quedarnos fuera en la herencia; es a que a nuestros muertos, les gusta dejarnos a cada quien lo suyo.
Así que nos apuramos, ni bien recibimos la noticia, trepamos a los automóviles sin olvidarnos del mate y viajamos… viajamos. Como para el funeral de mi viejo, en el que además hasta viajó él, en una cajita pesada, blanca y fría, sobre el asiento del auto, escuchando putear a mi hermano por la neblina, pelear a mis sobrinos con mis hijos, viendo comerse las uñas a mi hermana, que se la pasó revoleando el permiso de circulación que nos dieron en el cementerio en cada caminera que cruzábamos -aunque nadie nos pedía nada- y lloriquear un poquito a mamá, como corresponde a toda viuda decente.
Como decía, viajamos todos, por lo de la herencia, por no llegar tarde a la repartija, no de los campos, porque a los campos los perdió, uno a uno, el bisabuelo Ramón por negarse a pagar los impuestos, sino del muerto, y es que, mientras todo ocurre, es decir el desfile de amigos, vecinos, sandwichitos y colados, no reímos de todas las que hizo el finado hasta que le tocó que lo pongamos en la caja. Nos reímos tanto que se nos caen las lágrimas, es por eso que parece que lloramos, nos reímos, en parte, porque no somos muy amigos de las lamentaciones y además, porque nos gusta poco llorar, excepto de risa, de risa se nos va la tarde, como quien dice. Pero sobre todo, reímos, porque en nuestra familia, los muertos tienen un compromiso con los vivos: el de repartirse entre los que quedan, y es él, el que aparentemente se fue, el que nos obliga a reír, cuando se nos adentra despacito, para dejarnos alguno de esos gestos que se repiten una y otra vez en mi familia, alguna de esas frases que pasan de tías a sobrinas, esa manía de pasarse las manos por el flequillo (jopo, le decían antes) o de tocarse las bolas a cada rato, que tuvo que venir a heredar mi hijo.
Así, de esa forma, nuestros muertos, se quedan vivitos y coleando en cada uno de los que todavía caminamos, y al cementerio, sólo llevamos la caja sobre la que llora, de risa, también el finado.